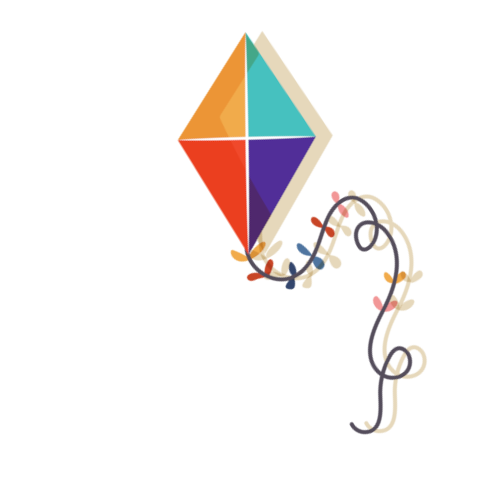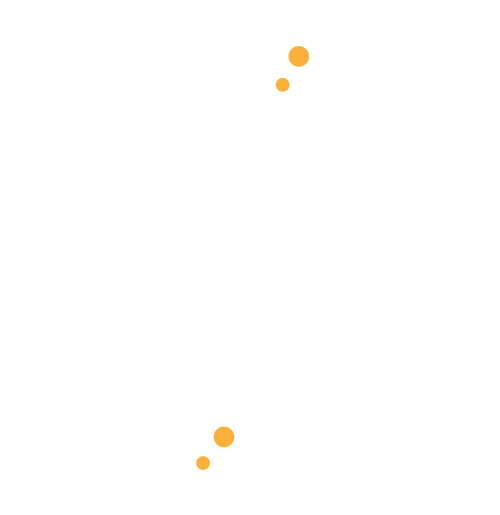Cuando conocí a Rafael Quintero sabía muy poco de él. Corrían los inicios de los años 80 cuando asumió el liderazgo de un proyecto que nació en el Afinque de Marín, con buena parte de su familia, y cuando digo familia, no solo la de los Quintero, sino de aquellos que quedaron en el camino cuando se cometió el crimen contra el Grupo Experimental Madera el 15 de agosto de 1980.
Él tenía un pasado de clandestinidad. Perteneció a la Organización de Revolucionarios (OR), pero la cultura, que también es política, hizo que cambiara su rumbo personal.
En aquella época, yo apenas había egresado del liceo y trabajaba en una empresa de artes gráficas cuyos socios y trabajadores pertenecían a la Liga Socialista. El día de su cumpleaños, un 11 de noviembre de 1982 le entregaron de sorpresa la impresión de unos ejemplares con su poesía.
El libro no tiene pie de imprenta ni colofón. Los pocos nombres que aparecen son seudónimos o nombres sin apellidos y como era un regalo sorpresa de alguien que había recopilado los poemas de Rafa, al libro le colocó por título, sencillamente, Versos.
A mi corta edad, el pasado que me correspondía era ser hijo de Joel Atilio Cazal, el exiliado paraguayo que se escapó de la dictadura uruguaya —por no decir el único— y director de la revista Koeyú Latinoamericano. Un pasado que me persigue —debo decir, también, con orgullo—, pero en esos momentos estaba en plena lectura y creación literaria.
Fue la política y la literatura la que nos unió definitivamente, también la música.
Recuerdo el día que me prestó “Que viva la música“. No era el disco de Ray Barreto sino el libro de Andrés Caicedo, autor que desconocía y del que después fui un furibundo lector de su obra literaria y critica de cine. Libro que por cierto, nunca le devolví. Tampoco me lo pidió, sólo me enseñó una nota que estaba en las primeras páginas que rezaba algo parecido a que agradecían que por favor se devolviera al propietario del libro. Este tenía una firma ilegible y residía en algún lugar de Colombia.
Con él me acerqué al rock latinoamericano, al Tri mexicano con su triste canción de amor y a las nuevas tendencias musicales en donde su hermano Nené participaba. Siempre cargaba en su bolso algún cassette, que luego copiábamos, y su libreta en donde escribía frases, poemas, canciones. Siempre cargaba una sonrisa.
Estaba al tanto de lo que sucedía musicalmente y era oyente fanático de los programas de radio Síncopa y, luego, El club de los trasnochados, de Lil Rodríguez, y La raza cósmica, de Gregorio Montiel Cupello. Así que siempre teníamos cosas de qué hablar. Si no eran cuestiones de literatura, teníamos la música.
Con él subí y bajé los estrechos caminos de San Agustín y estuvimos juntos en más de un templete. Era natural que a veces le dijeran que cantara en alguna reunión, al que él accedía gustoso. También lo acompañé a más de una serenata, que cantaba “a capela”.
Y así, conversando y cantando llegamos a viajar a Cumaná en varias oportunidades. No había excusas para hacer esos viajes, pero si había que tener alguna, inventábamos que teníamos tiempo que no veíamos a unos amigos que vivían en Oriente.
En la reciente Filven, mientras homenajeamos a Benito Yrady con la presentación de uno de los libros que publicó Monte Avila Editores, me mandó un mensaje para que le recordara a Benito el día que salió de madrugada al balcón de su apartamento en bata. Él vivía en Cumaná, en el piso superior de los amigos que visitábamos, de improviso, con cantos como ofrenda.
En la mañana, por invitación de Benito, estábamos camino al pueblo de Cruz Quinal, a quien conocimos, al igual que a María Rodríguez. Algo sucedía en el pueblo, alguna celebración, que lo recuerdo como si fuera ayer.
Rafael, “Rafa”, siempre tenía un comentario alentador a las cosas que yo realizaba. Por aquella época era más diseñador que escritor, más periodista y creador de periódicos que narrador, aunque ya me había ganado la beca del Celarg para participar en el taller de narración que dictaba en esa ocasión Laura Antillano.
Eran los tiempos del periódico Letras, que luego tuvimos que adosarle “de Comunicación Social” porque recibimos una protesta por escrito de los estudiantes de la Escuela de Letras. Se sentían avergonzados de que la Escuela de Comunicación Social manchara “su” nombre, “Letras”, con semejante publicación.
Luego vino el PMK Pan, Mortadela y Kuley, periódico del lumpen proletariado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces-UCV) y su pasquín literario Arroz con mango. Todas estas publicaciones y otras más, las leía de cabo a rabo. Lo sabíamos porque siempre nos hacía algún comentario con humor, con una sonrisa mientras arqueaba la ceja derecha.
La década de los 90 nos separó. Cada quien hizo su vida en la medida de sus posibilidades. Luego se fue a Francia y nos unió nuevamente —a través de correos electrónicos, primero; de mensajes de textos, luego— la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Nunca dejó de componer y cantar. Nos hacía llegar temas musicales que producía en Lyon, Francia, para las campañas de Chávez y Nicolás. Su cuerpo allá, su mente acá, con una sonrisa siempre.
Este lunes 23 de diciembre lo despedimos varios de los compañeros de la vida, sus familiares, junto con el ministro de Cultura y compañero Ernesto Villegas Poljak quien entregó por instrucción presidencial la orden “Vencedores de Ayacucho”. No podía faltar Nicolás, nuestro Presidente, quien por vía telefónica, con su voz en altavoz, nos recordó su pasado con Vicente, seudónimo de guerra con el que se le conoció en la clandestinidad en los años 70.
Perseverar era el verbo con el que Rafael Quintero nos alentó en cada momento. Por ello su vida fue larga y lenta, pero vertiginosa, como la de quienes a su paso por este mundo dejan un testimonio y un testigo.